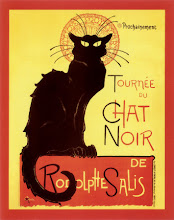Dicen que mi vida es interesante, tal vez sea un buen comienzo.
Ahora vivo en Argentina, lo que no significa nada de nada, ya que he visitado cada rincón de este planeta, al principio con mi padre, y desde que cumplí la mayoría de edad, con la única compañía de Chiquito, un galápago que ahora es del tamaño de un gato (el nombre le viene en este momento algo pequeño).
Mi primer viaje fue uno de los más cortos y curiosos de mi vida.
A mi padre le entró la prisa por conocer la España profunda (de pequeña vivíamos en Ciudad Real, con mi abuela) antes de que mi abuela "se hiciera tan grande que necesitásemos una grúa para sacarla por la puerta". Cuando ella se enteró de las razones que movían a mi padre, se limitó a callar y hacerle la vida un poco más difícil. Como él estaba convencido de que su amada suegra vivía en la ignoracia, culpaba a su mala suerte de los desafortunados incidentes que sufría día sí, día no, y mientras tanto yo me reía cuando le escuchaba maldecir al bañarse con el agua que él mismo había calentado y curiosamente estaba fría, o cuando el gallo cantaba bajo su ventana extrañamente temprano. Normalmente mi abuela rondaba por allí cuando mi padre aullaba de dolor al salir de la cama y pisar un montón de piedrecitas del camino de la ermita, y me guiñaba un ojo, y sonreía con los pocos dientes que le quedaban.
"Nunca ha habido que llevarle al médico por su mala fortuna, así que no será tan mala" decía ella a mi madre cuando le contaba desesperada que su marido tenía mal de ojo. Supongo que era su forma de quitarle hierro al asunto, al fin y al cabo, sus pequeñas venganzas eran la única diversión que se consentía, pues era una mujer devota y pía, entregada a su casa y a su fe. Creo saber de qué se confesaba los domingos.
Era un miércoles por la tarde cuando mi padre nos dijo que íbamos a visitar las tierras de sus antepasados, literalmente. Resulta que alguien le había dicho una vez que Aguirre era un apellido celta y sus orígenes estaban en el norte de España. Esto era tan absurdo que sólo se me ocurrieron dos alternativas, o mi padre quería ir a Galicia y no sabía qué excusa poner, o quien se lo había dicho era uno de los parroquianos del bar de Toño, en uno de sus momentos de máxima felicidad y amor por mi pobre y crédulo papá. Prefiero pensar que mi padre tenía poca imaginación (es decir, la primera opción), que no que mi padre fuera tan cándido.
Así que, como su palabra era ley, hicimos las maletas esa misma noche y a la mañana siguiente nos metimos en el coche... de caballos, para hacernos más o menos 800 km gratuitamente. Yo protesté, mi madre protestó y mi abuela calló como siempre guardándose un as en la manga, pero no sirvió más que para que se nos secara la garganta.
"Ya que pasábamos por Madrid", hicimos noche en la capital. Nos alojamos en un hostal gobernado por una mujer flaca y pálida que me odió desde que su hijo me cogió la maleta, es decir, desde que entré por la puerta. El muchacho era algo mayor que yo, y no demasiado guapo. Olía a vino y hierro, y a la hora de cenar se sentó a mi lado y me susurró al oído que no iba a escapar a sus encantos. Así de presuntuoso y chulo, se presentó osadamente en la puerta de la habitación donde yo dormía y mi abuela roncaba, y entre ronquido y ronquido me dió mi primer beso. Yo en camisón y él con boina, bajamos al establo. Estábamos acalorados, cuando escuché unos pasos con ritmo conocido, rápidamente nos escondimos y pude ver desde detrás de un portón, cómo mi abuela desataba nuestros caballos y los soltaba. Estaba despierta, lo que significaba que sabía que yo no estaba en la habitación. Pero nosotros habíamos visto algo que podía servirnos como moneda de cambio. Antes de irse, mi abuela miró exactamente a mi rendija, me guiñó un ojo desdentado y se colocó bien la camisola.
A la mañana siguiente mi padre maldijo su mala estampa, pagó una noche más de hostal, y mandó un telegrama a Ciudad Real para que nos viniesen a recoger. Aquella noche mi abuela pidió una habitación separada de la mía, para que ambas estuviéramos más cómodas, y yo pasé toda la noche en vela. Tengo que apuntar que eran otros tiempos, y por supuesto no fuimos más allá de unos cuantos arrumacos, lo que era una grandísima deshonra si nos descubrían.
La mañana de nuestro regreso a casa, yo aparecí con unas grandes ojeras, mi padre sin zapatos y mi abuela sonriente, al parecer había tenido un sueño muy plancentero.
Me despedí secretamente de mi amor, y volvimos a casa a tiempo para la cena.
sábado, 1 de diciembre de 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)